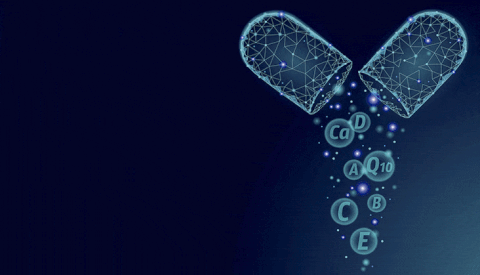Fuente: Crítica
Ben Macintyre, autor del libro ‘Los prisioneros de Colditz’ (Crítica): Ben Macintyre es columnista y editor asociado en ‘The Times’. Es autor de ‘El agente Zigzag. La verdadera historia de Eddie Chapman, el espía más asombroso de la segunda guerra mundial’ (2009), ‘El hombre que nunca existió. Operación Carne Picada. La historia del episodio que cambió el curso de la segunda guerra mundial’ (2010), ‘La historia secreta del día D. La verdad sobre los superespías que engañaron a Hitler’ (2013), ‘Un espía entre amigos. La gran traición de Kim Philby’ (2015), ‘Los hombres del SAS. Héroes y canallas en el cuerpo de operaciones especiales británico’ (2017), ‘Espía y traidor. La mayor historia de espionaje de la guerra fría’ (2019), y ‘Agente Sonya’ (2021), todos ellos publicados por Crítica.
Redacción Farmacosalud.com
El castillo de Colditz, ubicado en el estado federado de Sajonia, en Alemania, tiene a Leipzig como ciudad de referencia más cercana. Esta fortaleza, que fue utilizada durante largos años como hospicio para gente desfavorecida, y también como centro de menores y hospital psiquiátrico, acabó convirtiéndose en un campo de prisioneros para oficiales del bando aliado durante la Segunda Guerra Mundial. Así se describe en el libro de Ben Macintyre, ‘Los prisioneros de Colditz’: «El Oberkommando der Wehrmacht (OKW), o alto mando del ejército alemán, transformó Colditz en un campo especial (Sonderlager) para una variedad particular de oficiales enemigos: prisioneros que habían intentado escapar de otros campos o mostrado una actitud marcadamente negativa hacia Alemania. Eran calificados de deutschfeindlich, u ‘hostiles hacia Alemania’, un término que no tiene paralelismos en ningún otro idioma y es prácticamente intraducible».
Delincuentes por no ser lo bastante amigables
«En la Alemania nazi, no ser lo bastante amigable era delito. Ser deutschfeindlich merecía una etiqueta roja en el historial de un prisionero, lo cual constituía una marca de demérito para los alemanes, pero una distinción para los prisioneros de guerra. A partir de entonces, el castillo fue un campo para oficiales capturados, un Offizierslager con el nombre de Oflag IV-C».
Se decía que la fortaleza de Colditz era el único campo germano de la época que albergaba más guardias que prisioneros, lo que, obviamente, permitió etiquetarla como una prisión de altísima seguridad. Pero una cosa es la teoría, y la otra la práctica, tal y como se puede leer en el libro: «El castillo de Colditz parecía tan resistente y firme como la roca sobre la cual descansaba, pero en realidad estaba salpicado de agujeros. El colosal laberinto de piedra se había construido en capas superpuestas. Hombres que llevaban siglos muertos habían ampliado habitaciones, abierto o tapiado ventanas, bloqueado pasadizos y desviado desagües y cavado otros nuevos. El lugar estaba lleno de compartimentos ocultos, buhardillas abandonadas, puertas cerradas con candados medievales y fisuras olvidadas hacía largo tiempo».
¿Un carcelero debe poner todas las ‘manzanas podridas’ en un mismo cesto?
Todo ello no pasó desapercibido a ojos y oídos del teniente alemán Reinhold Eggers, el encargado de la seguridad del castillo. «Incluso antes de que llegaran los primeros reclusos, Eggers había detectado dos importantes defectos en el plan de la Wehrmacht para crear una supercárcel para prisioneros problemáticos de la cual fuera imposible escapar. El primero era el propio edificio: era imponente, desde luego, pero la enorme complejidad de su trazado medieval dificultaba sobremanera las labores de seguridad. ‘Era inexpugnable’, escribió Eggers, ‘pero probablemente no se volverá a elegir nunca un lugar tan inadecuado para retener a prisioneros’.

El francés Alain Le Ray, el primer preso en escapar del Castillo de Colditz. Lo logró en 1941, cuando se ocultó en una caseta de un jardín durante un partido de fútbol y, tras huir de la fortaleza, logró alcanzar Suiza
Autor/a de la imagen: Fotógrafo desconocido - Sammlung Schloss Colditz
Fuente: Wikipedia
El segundo era la naturaleza de los reclusos: deutschfeindlich, ‘los tipos malos’, en palabras de Eggers, ‘indeseables [con] fama de alterar la paz’. Eliminar a los problemáticos tal vez facilitaba la gestión de los otros campos, pero el profesor Eggers era muy consciente de que si juntas a los niños más traviesos bajo un mismo techo, acaban compartiendo resistencia, se animan unos a otros y tu aula pronto está en llamas», relata Macintyre.
En fin, terreno abonado -a priori- para intentos de fugas… y decimos 'intentos', porque algunas de las fugas fueron culminadas con éxito, otras no. Uno de los intentos fallidos más famosos es el que se relata en ‘Desperta Ferro Ediciones’: “un grupo de prisioneros británicos regresaba de sus ejercicios, cuando divisaron a una civil alemana que seguía el camino en dirección al patio alemán. Su presencia desata todo tipo de silbidos y expresiones más o menos groseras que hacen apurar el paso a la azorada joven. Sin darse cuenta, ésta deja caer un reloj que galantemente es recogido por un oficial británico y entregado a un centinela que, tras alcanzar a la apurada chica, descubre que en realidad se trataba del oficial francés, el teniente Boulé”. El recurso de los disfraces es todo un clásico en el ámbito de las fugas carcelarias…
Clasismo, racismo…
Así pues, los prisioneros pusieron a prueba los muros de Colditz con ingeniosos métodos de evasión que se convertirían en leyenda. Pero, como demuestra Macintyre, la verdadera historia fue aún más sorprendente. Los reclusos representaban una sociedad en miniatura, llena de héroes y traidores, con conflictos de clases y alianzas secretas, y toda la gama de la alegría y la desesperación humanas. Los nombres más famosos de Colditz comparten espacio con personajes menos conocidos, desde los elitistas miembros del Club Bullingdon hasta el paracaidista estadounidense reconocido como el agente secreto menos exitoso de su país.
Combinando la intriga de la época y agudos retratos psicológicos de sus exitosos relatos de espías de la vida real, Macintyre insufla una nueva vida a la apasionante historia del castillo de Colditz. Y es que, según un artículo de ‘El Confidencial’, el autor del libro no tiene reparos en hablar de la división en clases sociales de la población reclusa del castillo (tal y como se ha apuntado unas líneas más arriba), así como de las historias de homosexualidad que se vivieron entre los muros de la fortaleza, o la existencia de un racismo explícito fomentado desde las filas aliadas. ‘Entre los muros del castillo había un solo preso no blanco, Birendra Nath Mazumdar, indio, al que los oficiales británicos habían prohibido fugarse, y que al final consiguió ser uno de los escasos 15 que lograron escapar’, se lee en dicho artículo.
Con todo, también hay que admitir que la prisión de Colditz, sin ser precisamente un balneario, tampoco era una especie de infierno del que había que escapar a toda costa si se quería salvar el pellejo, como sí ocurría en los campos de concentración nazis, donde los trabajos forzados y el exterminio de internos eran prácticas habituales. Según escribe Macintyre, «todas las escuelas y cárceles necesitan un reglamento y, para Eggers, este era la Convención de Ginebra para los prisioneros de guerra, firmada por Alemania y otras treinta y seis naciones en 1929. En ella se estipulaban las regulaciones que atañían a la alimentación, el alojamiento y el castigo de los prisioneros de guerra. El bienestar de estos últimos era supervisado por un ‘poder protector’ neutral, al principio Estados Unidos y más tarde Suiza. De acuerdo con la Convención, los altos mandos capturados gozaban de ciertos privilegios, entre ellos ser ‘tratados con el debido respeto a su rango’.
A diferencia de los prisioneros de ‘otros rangos’, que eran retenidos en un campo de trabajo conocido como Stammlager, o Stalag, a los oficiales encarcelados durante la Segunda Guerra Mundial no podían obligarlos a trabajar para el Reich. El militar de más alto rango era reconocido como el intermediario oficial entre las autoridades del campo y los prisioneros. Puede que los reclusos de Colditz hubieran perdido la libertad, pero conocían sus derechos legales, y los alemanes también. Las SS, el grupo paramilitar, dirigían los campos de concentración con un desprecio inhumano hacia la ley internacional, pero, en los campos de prisioneros de guerra controlados por el ejército, la mayoría de los oficiales alemanes veían el respeto a la Convención como una cuestión de orgullo militar y se ofendían ante cualquier insinuación de que no estuvieran cumpliéndola. En medio de una guerra cada vez más brutal, los guardias militares alemanes seguían acatando las normas, al menos por el momento. “No hacen gala de una tiranía mezquina”, escribía un preso británico, “sino que, una vez que han adoptado todas las precauciones para impedir fugas, nos tratan como caballeros que conocen el significado del honor y poseen dignidad”».
Fugas de cine
Los hechos acaecidos en el célebre castillo alemán durante la Segunda Guerra Mundial han merecido la atención de la industria audiovisual en varias ocasiones. Una de las producciones más conocidas es ‘Colditz’ (1972-1974), una serie de televisión emitida originalmente en la BBC.
El mundo del cine, asimismo, ha abordado otros internamientos de soldados aliados en campos de prisioneros germanos. Ahí está la mítica película ‘La gran evasión’, protagonizada por los no menos míticos Steve McQueen, James Garner, Charles Bronson, James Coburn, Richard Attenborough y otros grandes actores, film que inmortaliza la huida masiva del campo de prisioneros de guerra de Stalag Luft III, en Polonia.