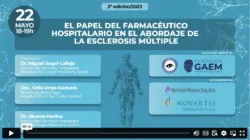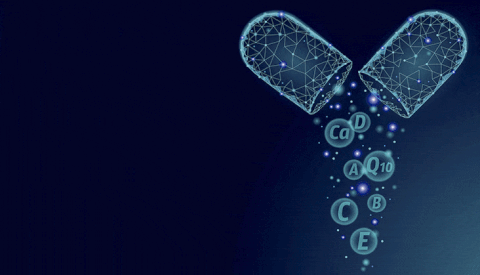Redacción Farmacosalud.com
Días atrás se dio a conocer un estudio según el cual se había conseguido revertir el Alzheimer en ratones con la aplicación de tan sólo 3 inyecciones de nanopartículas. De acuerdo con la Dra. Lorena Ruiz Pérez, investigadora del grupo de Biónica Molecular del Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC) y coautora del estudio ‘Multivalent modulation of endothelial LRP1 induces fast neurovascular amyloid-β clearance and cognitive function improvement in Alzheimer’s disease models’, en los modelos murinos utilizados en el ensayo “hasta el momento no se han reportado efectos adversos significativos asociados al tratamiento con nanopartículas”.
La innovadora terapia no se dirige directamente a las neuronas u otras células cerebrales, tal y como se había hecho hasta ahora en la lucha contra el Alzheimer, sino que restaura la función adecuada de la barrera hematoencefálica (BBB por sus siglas en inglés), el ‘guardián vascular’ que regula el entorno del cerebro. Cabe recordar que la BBB separa a este órgano del flujo sanguíneo para protegerlo de peligros externos como patógenos o toxinas.
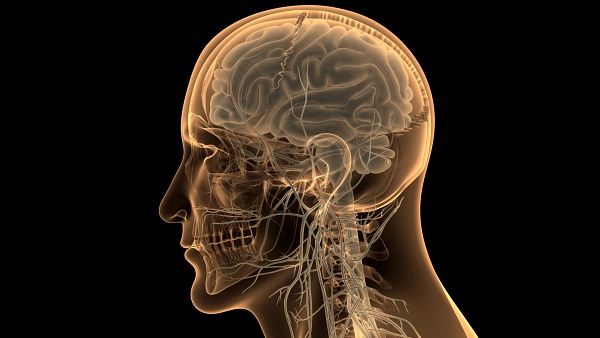
Autor/a: magicmine
Fuente: depositphotos.com
Eliminando ‘proteínas de desecho’
La nueva estrategia permite que las ‘proteínas de desecho’ indeseadas que se generan en el cerebro atraviesen la barrera hematoencefálica y se eliminen en el flujo sanguíneo correctamente. En la enfermedad de Alzheimer, la principal proteína de desecho es la amiloide-β (Aβ), cuya acumulación causa disfunciones en el funcionamiento normal de las neuronas.
“Nuestro enfoque se apoya en potenciar una vía natural de eliminación de proteínas tóxicas del cerebro, lo cual contribuye a reducir riesgos de toxicidad directa. Sin embargo, es importante subrayar que estos son estudios preclínicos iniciales y que, antes de avanzar hacia ensayos en humanos, será indispensable realizar evaluaciones de seguridad exhaustivas en modelos animales más grandes para descartar cualquier efecto secundario potencial”, destaca en declaraciones a www.farmacosalud.com la Dra. Ruiz Pérez, a su vez Profª adjunta Serra Hunter de la Universidad de Barcelona (UB).
A diferencia de la nanomedicina tradicional, que se basa en el uso de nanopartículas como portadoras de moléculas terapéuticas, la estrategia empleada ahora emplea nanopartículas que son bioactivas en sí mismas, es decir, actúan como fármacos supramoleculares.
“Los modelos animales nunca reproducen al 100% la complejidad de la enfermedad humana”
“Las nanopartículas desarrolladas representan una clase novedosa de agentes terapéuticos y un ejemplo claro de ingeniería molecular avanzada aplicada a nanomedicina. Aunque su diseño se basa en principios biológicos conservados como la interacción con el receptor LRP1 de la barrera hematoencefálica, su traslación al ser humano requiere una optimización y una validación rigurosas. Los modelos animales nunca reproducen al cien por cien la complejidad de la enfermedad humana. Adaptar esta terapia es posible, pero primero debemos superar varios desafíos: confirmar su eficacia en modelos animales no roedores, garantizar su seguridad a largo plazo y cumplir con estrictos criterios regulatorios”, comenta Ruiz Pérez.

Profª Lorena Ruiz Pérez
Fuente: IBEC
“La buena noticia es que, gracias al impulso que la nanomedicina ha recibido tras la pandemia de COVID-19, el sector biotecnológico está preparado para acelerar estos procesos”, remarca a renglón seguido.
Así pues, por ahora no se puede dar una fecha concreta de comienzo de los ensayos en humanos afectos de Alzheimer. El estudio actual se encuentra en una fase temprana, limitada a ratones. El siguiente paso lógico -tal y como ya se ha apuntado- será realizar pruebas de seguridad y eficacia en modelos animales de mayor tamaño, lo que permitirá acumular la evidencia necesaria para solicitar autorización de ensayos clínicos en humanos.
El paso definitivo, es decir, la realización de pruebas en personas, podría ser una realidad -como muy pronto- en unos 8 años. “Este proceso es complejo y sujeto a marcos regulatorios estrictos, por lo que es prematuro hablar de un calendario preciso. El objetivo a medio plazo es iniciar estudios traslacionales… si todo funciona, hablamos de una media de 8-10 años, que es el tiempo que tardan los ensayos clínicos”, especifica la experta.
“Ladrillo a ladrillo, vamos construyendo catedrales”
“Lo conseguido con la nueva estrategia resulta muy alentador, dado que los resultados en ratones son realmente notables: queda ejemplificado con la depuración rápida de beta-amiloide y la recuperación de funciones de memoria y aprendizaje -que se mantuvieron durante meses- tras la administración de pocas dosis terapéuticas. Sin embargo, también somos conscientes de que muchos tratamientos prometedores en modelos murinos no han mostrado el mismo éxito en ensayos clínicos. La esperanza es que este enfoque, al basarse en reforzar un mecanismo natural del organismo en lugar de forzar procesos externos, tenga mayores posibilidades de traducirse en beneficios clínicos reales”, indica la Dra. Ruiz Pérez.
“Con prudencia y realismo -prosigue la científica del IBEC-, podemos decir que esta línea de investigación abre una vía terapéutica con un gran potencial. Toda investigación científica tiene limitaciones porque nos adentramos en un territorio aún inexplorado. Sin embargo, así es como avanza la ciencia… ladrillo a ladrillo, vamos construyendo catedrales”.