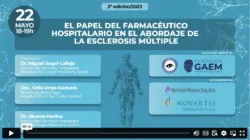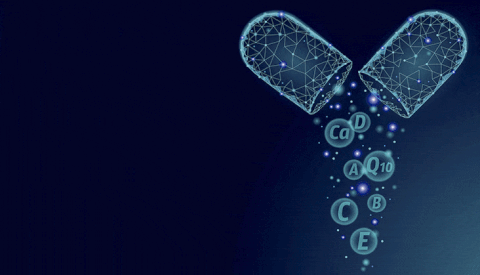Redacción Farmacosalud.com
En 2018, el Prof. José A. Obeso, los Drs. Carmen Gasca y José Ángel Pineda-Pardo y otros investigadores de HM CINAC, centro ubicado en el Hospital Universitario HM Puerta del Sur (Móstoles, en Madrid), lograron dar un nuevo paso en lucha contra la enfermedad de Parkinson con la apertura temporal de la barrera hematoencefálica mediante la aplicación de ultrasonidos de baja intensidad (LIFU) y microburbujas (proceso guiado por resonancia magnética) con el fin de introducir agentes terapéuticos y combatir en origen esta patología neurodegenerativa. La nueva técnica, mínimamente invasiva, facilita de forma efectiva la llegada de moléculas potencialmente neuro-restauradoras a regiones cerebrales vulnerables. Por ahora, se ha observado que el uso de LIFU para la administración de terapia génica es una vía prometedora en modelos animales, refiere la Dra. Agustina Ruiz Yanzi, investigadora del HM CINAC.
“La apertura de barrera hematoencefálica permite que moléculas que no tienen acceso al cerebro lleguen en concentraciones terapéuticas y, además, de manera precisa a las regiones donde el proceso neurodegenerativo está ocurriendo exactamente”, explica el Prof. Obeso, a su vez académico de número de Neurología de la Real Academia Nacional de Medicina de España (RANME). Hay dos grupos principales de tratamientos susceptibles de poder ser implantados mediante este procedimiento: la terapia génica y la inmunoterapia.

Autor/a: AndrewLozovyi
Fuente: depositphotos.com
Dos opciones génicas
Dentro de la terapia génica, hay dos opciones. “En primer lugar, se puede suministrar un vector viral inocuo para que exprese una proteína con relevancia terapéutica. De esta manera, se puede intentar conseguir un efecto sintomático relativamente rápido sobre las manifestaciones motoras clásicas, es decir, reducir o hacer desaparecer los temblores, la rigidez y otras manifestaciones, parecido a lo que se consigue con neurocirugía funcional y con el tratamiento HIFU (Ultrasonidos de Alta Intensidad)”, manifiesta Obeso. “O, en segundo lugar, se puede suministrar un vector viral que proporcione un agente restaurador neuronal, como los factores neurotróficos, los anticuerpos antisinucleína, etc.”, describe a continuación. “Esta última opción tendría un efecto potencial mayor sobre la evolución de la enfermedad a largo plazo”, remarca por su parte el Dr. Javier Blesa, investigador también de HM CINAC.
El uso de LIFU en Parkinson como vía para aplicar este tipo de tratamientos directamente al cerebro y, con ello, mejorar el acceso a la diana a tratar y optimizar la eficacia de la terapia administrada “todavía no ha sido probado en humanos, pero representa una posibilidad interesante para futuras investigaciones”, destaca la Dra. Ruiz Yanzi, neuróloga que forma parte del equipo del Prof. Obeso.
Este tipo de terapias génicas han sido probadas en primates, con resultados por el momento prometedores. “Estamos trabajando activamente en estas posibilidades terapéuticas. Hemos demostrado en modelos de primates la capacidad de aplicar LIFU y hacer llegar un vector viral (adenovirus) asociado a una proteína fluorescente de forma exitosa en regiones cerebrales específicas relacionadas con la enfermedad de Parkinson. Este estudio ya ha sido publicado”, detalla la experta.

Autor/a de la imagen: Gorodenkoff
Fuente: depositphotos.com
Dra. Ruiz Yanzi: “ya hemos probado la seguridad del LIFU en humanos”
“Además -prosigue Ruiz Yanzi-, estamos explorando la posibilidad de administrar en monos, mediante LIFU, otros agentes terapéuticos como terapia génica, oligonucleótidos antisentido y factores neurotróficos. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer antes de llevar estas terapias a ensayos clínicos en humanos”. A su juicio, la vía génica “es una posibilidad muy interesante y prometedora, pero todavía estamos en una etapa temprana. Si bien hemos obtenido resultados alentadores en modelos de primates no humanos, es necesario seguir explorando la seguridad y eficacia de estas terapias en estos modelos antes de considerar su aplicación en personas. Cabe destacar que ya hemos probado la seguridad de LIFU en humanos, lo que nos da una base sólida para seguir adelante”.
En cuanto a la opción inmunoterápica para combatir el Parkinson -en particular las estrategias dirigidas contra la alfa-sinucleína-, es un procedimiento que sigue en fase de investigación. “Aunque este enfoque generó inicialmente muchas expectativas, los resultados clínicos hasta ahora han sido decepcionantes. Uno de los estudios más recientes fue suspendido antes de tiempo debido a la falta de beneficio clínico”, admite la Dra. Ruiz Yanzi.
“Otros ensayos con anticuerpos monoclonales por vía endovenosa tampoco han demostrado efectos clínicos significativos, a pesar de haber mostrado cierta seguridad y efectos sobre biomarcadores. Aún queda un largo camino para que estas terapias estén disponibles y sean verdaderamente útiles para los pacientes… y no será en el corto plazo”, avisa la neuróloga.

Prof. José A. Obeso
Fuente: Real Academia Nacional de Medicina de España (RANME)
Prof. Obeso: “llevamos un estilo de vida pro-parkinsoniano”
Por otro lado, el Prof. Obeso advierte que, hoy en día, “llevamos un estilo de vida pro-parkinsoniano por la mala costumbre que tenemos, y cada vez mayor, de realizar varias tareas simultáneamente. A esto hay que añadirle los altos niveles de estrés que se sufren y los hábitos poco saludables como el sedentarismo o la obesidad”. Frente a todo ello, el facultativo apuesta por practicar “mucho ejercicio físico y cognitivo”, controlar todos los factores de riesgo cardiovascular y evitar al máximo el exceso de peso.
Pero… ¿qué relación existe entre la multitarea simultánea en personas sanas y el Parkinson? La Dra. Ruiz Yanzi tiene la respuesta: “en condiciones normales, muchas de nuestras actividades diarias se realizan de forma automática, sin necesidad de un control consciente constante. Esto nos permite combinar tareas automáticas con otras que están dirigidas a un objetivo específico (como caminar mientras hablamos, por ejemplo). Sin embargo, en la enfermedad de Parkinson, esta capacidad de realizar actividades de forma automática está alterada, por lo que llevar a cabo varias tareas al mismo tiempo (multitarea) se vuelve especialmente difícil. Cuando en la vida diaria nos forzamos a hacer múltiples cosas a la vez de manera constante, estamos sobrecargando nuestros sistemas de control atencional”.
“Esto no significa que la multitarea cause enfermedad de Parkinson necesariamente, pero sí podría estar exigiendo al cerebro un tipo de funcionamiento menos eficiente y, en consecuencia, hacernos más vulnerables”, avisa a renglón seguido.
Parkinson: factores genéticos, ambientales...
El origen del Parkinson aún se desconoce, pero se cree que es una combinación de factores genéticos y ambientales, el envejecimiento y el daño oxidativo. De ellos, “el que más pesa es sin duda el envejecimiento, ya que esta patología está relacionada directamente con la edad”, afirma el académico de la RANME.
Hay algunas voces que sostienen que, en la actualidad, hay más pacientes de Parkinson que hace 10 años, pero el Prof. Obeso no lo tiene tan claro: “la prevalencia es de aproximadamente 300.000 pacientes en España; sin duda se reconocen más casos, sobre todo de presentación temprana, pero es difícil saberlo porque el nivel sociosanitario ha aumentado notablemente, así como los métodos diagnósticos y el conocimiento de la enfermedad”.

Autor/a: fizkes
Fuente: depositphotos.com
Sufrir depresión, algo muy frecuente cuando se padece Parkinson
Este neurólogo, que también dirige el Centro Integral de Neurociencias HM CINAC, explica que los síntomas más frecuentes del Parkinson son el temblor, la rigidez y la lentitud del movimiento, debido a que “la pérdida de dopamina, un neurotransmisor clave en el cerebro, altera la actividad neuronal que sustenta la movilidad automática”. No obstante, “la depresión es también muy frecuente en la enfermedad de Parkinson y se observan manifestaciones depresivas hasta en un 30% de los pacientes en la fase pre-diagnóstica”, revela Obeso, quien también ejerce como catedrático en la Universidad CEU San Pablo de Madrid.
Llegados a este punto… ¿se deberían hacer pruebas diagnósticas en la población a partir de una edad determinada para poder actuar en estadios iniciales de la afección? “No estamos en esta situación aún porque las pruebas diagnósticas no tienen suficiente certeza y, sobre todo, porque no hay tratamientos que puedan prevenir el desarrollo ulterior de la enfermedad”, reconoce Obeso.
No obstante, agrega el investigador, “hay una manera de verificar si existe déficit de dopamina estriatal, que es realizando una prueba denominada DaT-scan o, en su versión más sofisticada, F-Dopa PET, una tomografía por emisión de positrones (PET) en la que se administra el radiofármaco 18F-fluorodopa por vía intravenosa y, aproximadamente una hora después de la administración, se toman imágenes para detectar la pérdida de terminaciones nerviosas dopaminérgicas funcionales del cuerpo estriado en pacientes con síndromes parkinsonianos clínicamente inciertos”.