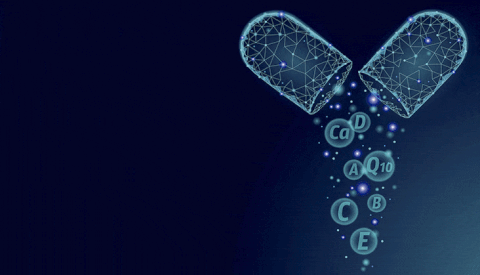Szczepan Twardoch
Fuente: Acantilado
Szczepan Twardoch, autor del libro ‘El rey de Varsovia’ (Acantilado): Szczepan Twardoch (Żernica, 1979) ha publicado cuatro libros de relatos y diez novelas que le han cosechado un gran éxito de crítica y público en Polonia y por las que ha recibido numerosos galardones, entre ellos los premios literarios EBRD y Nike. ‘El rey de Varsovia’, su primera novela traducida al español, también ha sido adaptada en la serie televisiva polaca del mismo título.
Redacción Farmacosalud.com
«Me llamo Mojżesz Bernsztajn, tengo diecisiete años y no soy un ser humano, no soy nadie, no estoy en parte alguna, no existo, soy un pobre y miserable hijo de nadie, y ahora estoy mirando al hombre que mató a mi padre, lo estoy mirando mientras él, bello y fuerte, está de pie en el cuadrilátero […] El boxeador del cuadrilátero se llama Jakub Szapiro. El boxeador tiene dos hijos preciosos: Dawid y Daniel. Sin embargo, por aquel entonces yo aún no lo sabía; ahora sí sé que los tenía. También tiene el pelo negro y reluciente por la espesa brillantina. El boxeador mató a mi padre. Y ahora está combatiendo. Está peleando en el último asalto de este combate».
Un pasaje realmente esclarecedor que adelanta lo que le espera al lector, especialmente si se tiene en cuenta que Szapiro, cuando se saca los guantes y sale del ring, ejerce de matón a sueldo: puñetazos a diestro y siniestro, sudor enfermizo, sangre salpicada, el hampa haciendo de las suyas y un escenario poco escrutado, al menos a ojos del mundo Occidental: los bajos fondos de Polonia dominados por unos judíos durante la década de 1930. Lo que ya es más clásico es que la amenaza nazi se esté cerniendo sobre todos ellos, entre otros motivos porque la Segunda Guerra Mundial está a la vuelta de la esquina (1939-1945). Szczepan Twardoch pone todos esos ingredientes en una coctelera, los agita y sorprende con un libro que vence por KO al desinterés bajo el título de ‘El rey de Varsovia’.
¿El cuadrilátero, también en los campos de exterminio?
«Una vez calmada la sala, entraron en el cuadrilátero los púgiles del peso pluma, y un lentísimo Szpigelman fue derrotado fácilmente y con ventaja por Teddy, o sea Tadeusz Pietrzykowski, el campeón de la ciudad de Varsovia, el mismo que más tarde, ya en otro mundo, combatiría como prisionero en los campos de concentración de Auschwitz y Neuengamme», se lee en ‘El rey de Varsovia’.
De hecho, el boxeo no fue ajeno a la agenda de actividades de los campos de concentración nazis. Tadeusz ‘Teddy’ Pietrzykowski fue, en efecto, un púgil, y uno de los primeros prisioneros del tristemente famoso recinto de Auschwitz, convertido a la postre en campo de exterminio. Llegó a derrotar a un subcampeón alemán y destacó por haber perdido un solo combate de los 40-60 que libró allí. Pietrzykowski fue liberado por soldados británicos en 1945.
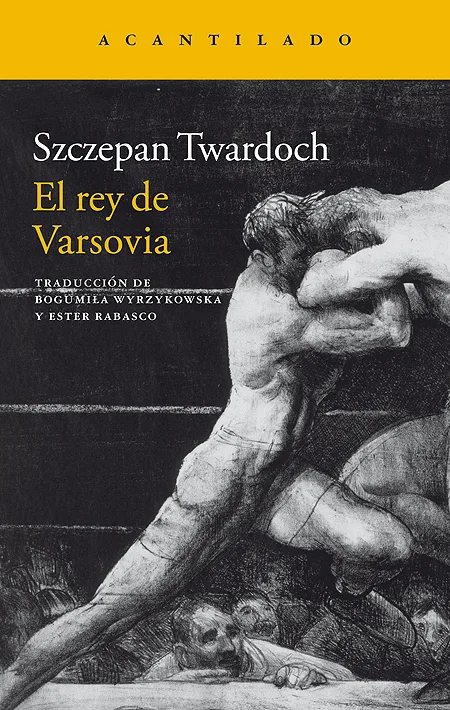
Fuente: Acantilado
Un caso realmente estremecedor es el del israelí Noah Klieger, quien logró esquivar la cámara de gas de Auschwitz haciéndose pasar por boxeador, lo que le valió poder ingresar con 16 años de edad en el equipo de púgiles de los prisioneros, cuya existencia era un puro pasatiempo para los oficiales nazis. Klieger logró sobrevivir a la guerra.
Más estremecedor aún es el caso de Hertzko Haft (Herschel ‘Harry’ Haft), un judío polaco que acabó internado en Auschwitz y que fue entrenado por sus carceleros para que boxeara en combates a muerte, como así acabó sucediendo, para uso y deleznable disfrute de sus captores. Haft, que disputó más de 70 peleas en el ring para salvar su pellejo, mató a un guardia cuando la guerra tocaba a su fin y pudo escapar disfrazándose con su uniforme. También consiguió sobrevivir a la guerra.
«Szapiro esquivó mi ataque infantil; ni siquiera me golpeó, sólo me empujó»
«Dos días antes había presenciado cómo Szapiro se llevaba a mi padre, Naum Bernsztajn, de nuestra casa, situada en el edificio de viviendas de la esquina de la calle Nalewki con Franciszkańska, 26, puerta 6. Se lo llevaba a rastras, agarrándolo de su larga barba y maldiciendo entre dientes. -Biz’ alain shildik, di shoite aine, di narishe’ fraye’! [‘¡Tú tienes la culpa, estúpido!’]. ¡Idiota!- dijo Szapiro medio en yiddish, arrastrando por la barba a mi padre. Abajo, Szapiro, escoltado por el grandullón de Pantaleon Karpiński y el rata de Munja Weber, del que hablaré más tarde, metió a mi padre en el maletero de su Buick y luego se marchó.
Yo me había quedado en la cocina; mi madre me había susurrado que no se me ocurriera moverme, y por tanto yo no me había movido. Mi padre se había escondido en el armario. Lo encontraron enseguida y lo sacaron de allí. Y de pronto, cuando yo vi cómo lo arrastraban por la barba, no pude contener mi vejiga y una mancha de orina se extendió rápidamente por mis pantalones de lana. Entonces él se detuvo junto a mí sin soltar la barba de mi padre.
-¡Venga, no temas, muchacho!- dijo con delicadeza.
Yo no esperaba semejante delicadeza […] En ese momento me lancé sobre él, traté de golpearlo. Yo siempre estaba dispuesto a pelearme: los muchachos judíos y cristianos nos enzarzábamos en grandes peleas con puños y piedras en la plaza Broni, jéder contra jéder, escuela contra escuela, hasta que la policía nos dispersaba. Como siempre hacían todos. Sin embargo, Szapiro no era un adolescente. Esquivó mi ataque infantil, puso los ojos en blanco, ni siquiera me golpeó, sólo me empujó; mi madre gritó, yo caí al suelo entre la mesa y el aparador, lloré».
Más que lugares comunes, personajes comunes
En el libro de Twardoch, Jakub Szapiro es un judío que vive rodeado de lujos y que, lejos de amedrentarse ante la amenaza del nazismo, se niega a abandonar Varsovia, la ciudad que considera su reino. «El entrenador de Jakub se saca una pitillera del bolsillo, enciende un cigarrillo y lo introduce en la boca del boxeador. Szapiro aspira el humo un par de veces asomado por encima de las cuerdas, el entrenador le saca el cigarrillo de la boca y se lo apaga. Hoy sé que ningún otro boxeador se tomaría la libertad de comportarse así, ni entonces ni ahora; sin embargo, en aquel instante vi y supe que en aquel modo de fumar, sin quitarse los guantes, había algo muy arrogante y distinguido, y me gustó mucho, porque nunca había visto a un judío que se permitiera comportarse con semejante arrogancia señorial. Yo sabía que ese tipo de judíos existían, pero nunca los había visto».
A pesar de que la Europa del Este de la novela esté provista de un cierto exotismo por los hechos que se explican, la época narrada y los personajes que por allí transitan, lo que ya tiene un regusto mucho más cercano e íntimo es la nomenclatura mafiosa… el Padrino, esa figura universal, una vez más… «En cuanto los entrenadores le liberaron las manos y le dieron un albornoz, Szapiro se dirigió a aquel hombre corpulento y de baja estatura de la primera fila, el mismo que había acallado al público cuando éste empezó a silbar tras el gesto arrogante de Jakub. Era un hombre con una imponente cabeza abovedada, pero completamente desprovista de cabello. Aquella gran escasez quedaba compensada por un bigote grande, untado y enroscado en dirección a sus ojos, muy anticuado, pero también a juego con su traje caro de lana diplomática, azul marino, pasado de moda y algo ajustado.
Las leontinas y las cadenitas de oro del reloj y una llavecita brillaban en el chaleco que ceñía su voluminosa barriga. El hombre metió los dedos en los bolsillos del chaleco y cruzó las piernas. Aquellas piernas eran cortas y rollizas, y daba la impresión de que alguien quería cruzar el dedo índice con el corazón, pues él apenas podía poner la pantorrilla derecha sobre la rodilla izquierda. Al hacerlo, los pantalones se le subieron, dejando al descubierto unas ligas masculinas y una franja de piel blanca entre los bajos de los pantalones y sus calcetines de seda negra. La punta del zapato negro de charol, guarnecida con puntera de metal brillante, se movía rítmicamente cuando el hombre se reía en voz alta con sacudidas; sus chirriantes risotadas incluso llegaban hasta mí entre los vítores y desde la distancia.
-¡Lo has reventado, Jakub! ¡Menuda paliza...! -gritaba y aplaudía con sus rechonchas manos.
Entonces yo desconocía su verdadero nombre, pero sabía perfectamente quién era. Todos sabían quién era aquel goy bajo, alegre y terrible, desde el mercadillo de Kercelak hasta la calle Tłomackie, desde la plaza Broni hasta el mercado cubierto Hala Mirowska, y en las calles Nalewki, Gęsia, Miła, Leszno del antiguo barrio judío de Varsovia.
“Se acerca Kaplica, ‘el Padrino’...”, murmuraban cuando caminaba lentamente por las aceras, balanceándose sobre sus arqueadas piernas, con la americana desabrochada y los pulgares metidos en los bolsillos del chaleco y un cigarrillo en la boquilla de cuerno entre los dientes. Su escolta habitual lo seguía a una distancia respetable, con la culata de una Nagant o una Browning siempre visible y jamás oculta bajo el chaleco, ni siquiera al cruzarse con la mirada esquiva de los policías.
Por aquel entonces yo no sabía por qué llamaban precisamente Padrino al Padrino. Su nombre real era Jan Kaplica, pero acabó siendo el Padrino porque era amigo de todo el que quisiera su amistad, aunque esa amistad tenía un precio muy alto. Yo no sabía cómo había empezado; lo único que se sabía era que había pertenecido al Partido Socialista Polaco en tiempos del zar, y que se había dedicado a merodear con un arma y a realizar expropiaciones para la Organización de Combate, los paramilitares socialistas; después, al parecer, había sido partidario de Józef Beck.
Poco más se sabía, aunque sí se sabía que la policía había arrestado en cierta ocasión a Kaplica y que el propio presidente polaco o cierto ministro había llamado por teléfono a la comisaría, y que cierto inspector o cierto comisario, o incluso cierto ministro, lo había llevado a casa personalmente en su propio coche, le había abierto la puerta del auto como si fuera un vulgar chofer, se había inclinado ante él y, además, le había pedido perdón. Yo no sabía tampoco que Kaplica, el Padrino, era el hombre que había encargado a Jakub Szapiro que matara a mi padre. Yo ni siquiera era capaz de imaginar que alguien como el Padrino, un verdadero purits*, un verdadero pez gordo, pudiera ser consciente de la existencia de mi padre, un humilde oficinista del Ambulatorio Hebreo y un dependiente sin éxito».
*El término polaco puryc, que designa al hombre rico e influyente, está tomado del yiddish porets (‘amo, terrateniente’) y del hebreo pārīṣ (‘bandido, bandolero, saqueador, ladrón’)