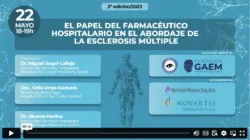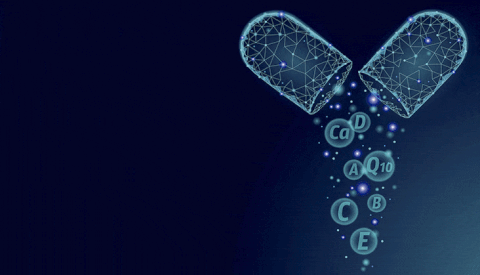Redacción Farmacosalud.com
El último informe del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) alerta que el hongo multirresistente Candidozyma auris (C. auris) sigue expandiéndose con rapidez por los hospitales de Europa. C. auris, que puede llegar a ser mortal, tiene una especial predilección por las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), tal y como certifican los Drs. Ana Alastruey y Óscar Zaragoza, ambos investigadores del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) [CNM-ISCIII] y coautores del informe del ECDC: “un número significativo de los brotes descritos se han producido en Unidades de Cuidados Intensivos, donde hay pacientes muy vulnerables, sometidos a tratamientos invasivos y con estancias prolongadas. Sin embargo, también se han descrito casos en plantas de hospitalización y en unidades quirúrgicas. Lo que marca la diferencia no es tanto el lugar, sino la combinación de pacientes frágiles, equipos compartidos y dificultad de desinfección”.

C. Auris
Autor/a de la imagen: (A strain of Candida auris cultured in a petri dish at a CDC laboratory). Shawn Lockhart - This media comes from the Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library (PHIL), with identification number #21796. Note: Not all PHIL images are public domain; be sure to check copyright status and credit authors and content providers.
Fuente: Wikipedia
De hecho, C. auris es un patógeno de difícil control porque puede sobrevivir en superficies y equipos médicos, es resistente a muchos tratamientos antifúngicos y, además, sus habilidades para propagarse entre enfermos son más que evidentes. No existe una vacuna ni un fármaco preventivo frente a este peligroso microorganismo, por lo que “la prevención se basa en las medidas de control hospitalarias: detección precoz, aislamiento de pacientes colonizados o infectados, higiene de manos, uso riguroso de guantes y batas y desinfección minuciosa de superficies y equipos médicos con productos eficaces frente a este hongo”, detallan ambos expertos.
Fiebre persistente que no responde a antibióticos, infecciones urinarias…
Candidozyma auris puede colonizar la piel sin causar síntomas, pero en pacientes vulnerables puede producir infecciones graves, sobre todo en sangre (candidemia) y en órganos internos. Los síntomas asociados a C. auris dependen de la localización: fiebre persistente que no responde a antibióticos, e infecciones urinarias, respiratorias o de heridas quirúrgicas. “Es especialmente preocupante en pacientes ingresados en UCI, donde puede causar sepsis”, advierten los Drs. Alastruey y Zaragoza.
Este hongo afecta sobre todo a -como decíamos- enfermos vulnerables hospitalizados, especialmente personas que presentan un sistema inmune debilitado. Tanto es así, que “en pacientes frágiles la infección puede ser mortal”, aseguran ambos investigadores. La mortalidad varía según el tipo de infección, el estado del enfermo y el tratamiento disponible, pero en la literatura científica oscila entre un 30% y un 60% en infecciones invasivas como la candidemia. Esto no significa que todos esos pacientes mueran, pero refleja el riesgo elevado en personas con el sistema inmune debilitado o con estancias prolongadas en UCI.
Márgenes terapéuticos muy limitados
Frente a C. auris, el tratamiento de elección son los antifúngicos de la familia de las equinocandinas, “aunque no siempre funcionan, ya que algunas cepas de C. auris son resistentes. En casos de resistencia, se pueden utilizar otros antifúngicos como anfotericina B o combinaciones, pero el margen terapéutico es limitado. Por eso la detección temprana y el control de la transmisión son tan importantes como el tratamiento”, insisten Alastruey y Zaragoza.
Desde su detección en Europa en 2014, se han notificado más de 4.000 casos de infección por dicho microorganismo, con un récord de 1.383 identificados en 2023. Según el informe del ECDC relativo al año 2024, los cinco países con el mayor número de casos fueron España, Grecia, Italia, Rumanía y Alemania. España fue el primer país continental europeo en registrar un brote de C. auris, en concreto en 2016 en la Comunidad Valenciana. “En aquel momento se conocía muy poco sobre este hongo y las herramientas disponibles en la mayoría de los laboratorios no permitían diferenciarlo de otras especies, de modo que cuando se reconoció el problema, ya se habían acumulado muchos casos y probablemente C. auris ya se había establecido de forma endémica en la zona. Por eso España acumula un mayor número histórico de casos”, explican los investigadores del CNM-ISCIII.

Dra. Ana Alastruey y Dr. Óscar Zaragoza
Fuente: Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Actualmente, en los hospitales españoles “las medidas de detección y control funcionan”
“La situación actual es diferente: mientras que en muchos países los casos siguen aumentando de manera rápida, en España las cifras se han estabilizado e incluso tienden a descender. Fuera del área endémica de Valencia apenas aparecen algunos cuadros aislados o pequeños brotes que se han podido controlar. Esto muestra que los hospitales están más preparados y que las medidas de detección y control funcionan”, añaden.
“Un factor clave para entender las diferencias entre países es la vigilancia. Allí donde se buscan activamente los casos, como ocurre en España o Alemania, las cifras son más altas. En cambio, en otros países la detección es menos sistemática y la notificación no siempre es obligatoria, lo que genera una infraestimación del problema. Además, todavía no existe un criterio claro y homogéneo sobre cómo realizar la detección en muestras superficiales, lo que añade variabilidad a los datos y dificulta la comparación real entre países”, especifican la Dra. Alastruey y el Dr. Zaragoza.
Vigilancia, elaboración de protocolos…
En definitiva, que los hospitales españoles están haciendo los deberes frente a C. auris. “La experiencia del primer brote en Valencia fue clave: permitió aprender cómo detectar, aislar y controlar el hongo. Desde entonces se han implantado protocolos de cribado y vigilancia en los hospitales afectados, se ha reforzado la capacidad de diagnóstico en los laboratorios, se han establecido medidas estrictas de higiene y desinfección y se ha alertado a los profesionales sanitarios para que actúen rápidamente. El Instituto de Salud Carlos III ha contribuido apoyando al Sistema Nacional de Salud en la vigilancia, la elaboración de protocolos y guías y en el desarrollo o participación en actividades de concienciación y formación. Gracias a todo ello, hoy en día España detecta los casos más rápidamente y consigue evitar que se conviertan en grandes brotes”, afirman los dos especialistas.
Así las cosas, el informe del ECDC también subraya la necesidad de reforzar la vigilancia y la preparación a nivel europeo. Por de pronto, en España, además de la labor realizada por el ISCIII, el nuevo Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN 2025–2027) ha incluido por primera vez a los hongos. Este enfoque integrado permitirá mejorar la vigilancia, la investigación y la prevención de la resistencia antifúngica, un reto creciente para la salud pública.