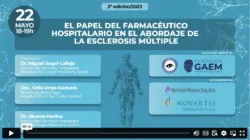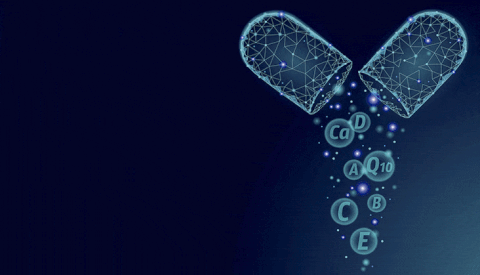Redacción Farmacosalud.com
“El sarampión no se cura con vitamina A y aceite de hígado de bacalao, sino que hay que prevenirlo y hay que vacunar a la población”. Son palabras del Prof. Ángel Gil, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública y director de la Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid), en relación a uno de los últimos bulos que circulan sobre inmunización y enfermedades y que, probablemente, ha sido difundido por grupos contrarios a los procesos de vacunación convencional. Gil ha participado en el VIII Seminario ‘Retos de la vacunación en tiempos de desinformación’, evento organizado por Pfizer y la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS) en el marco de la Semana Mundial de la Inmunización (24-30 abril).
Aprovechando la celebración de dicha Semana, la Asociación Española de Vacunología (AEV) ha lanzado la campaña #NoQueremosQueVuelvan con el objetivo de concienciar a la población de la importancia de vacunarse y, de este modo, evitar que resurjan enfermedades infecciosas que ya se consideraban controladas o incluso eliminadas en España. Los expertos en inmunización están preocupados ante el incremento de la incidencia de algunas patologías como el sarampión, ya que, en territorio español, en tan sólo tres meses de 2025 la cifra de casos detectados de esta afección ya ha superado la mitad de los registrados en todo el año 2024.

Autor/a: NewAfrica
Fuente: depositphotos.com
179 casos confirmados de sarampión en España en 2025
De acuerdo con el Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones de la Asociación Española de Pediatría (AEP), ‘desde 1990 a 2021 se redujo la incidencia del sarampión en el mundo. Sin embargo, a partir de 2022, se viene constatando un aumento, que se mantiene en este 2025. Los casos en Europa y España muestran también esta tendencia ascendente’.
‘En España, en 2024, fueron 217 casos confirmados de sarampión, un número muy superior a los del trienio 2021-2023. En el primer trimestre de 2025 han sido 179 los casos confirmados (57 importados, 69 relacionados y 53 más de origen desconocido o en investigación). El origen de los casos importados ha sido Marruecos en un 85,3%. Andalucía, País Vasco, Cataluña y Melilla las comunidades más afectadas. Los casos asociados al ámbito sanitario o a viajes aéreos internacionales han jugado un papel relevante’, informan las mismas fuentes de la AEP.
“Pensamos que, porque no vemos sarampión, la enfermedad ha desaparecido… pero el virus sigue estando ahí”, advierte Gil. En el Reino Unido, el descenso de las coberturas de inmunización frente al sarampión ha coincidido con picos de presencia de esta patología. En Estados Unidos, las autoridades gubernamentales habían difundido el mensaje de que “no era necesario vacunarse” frente a esta afección y, “de pronto”, se registraron brotes mortales de sarampión, lo que ha comportado que las autoridades sanitarias norteamericanas hayan rectificado y apuesten ahora por la vacunación, refiere el especialista.
En España, una patología eliminada pero no erradicada
El sarampión es una enfermedad muy contagiosa causada por un virus que se transmite por vía aérea a través del sistema respiratorio, mediante las secreciones nasales y orales en forma de gotas (estornudos o tos). Se caracteriza por unas típicas manchas en la piel de color rojo y blancas en el interior de la boca. Los síntomas más habituales de infección son: fiebre, tos, moqueo nasal, conjuntivitis y aparición de unos puntitos rojos que suelen iniciarse en la cabeza y que se extienden progresivamente al tronco y extremidades. Otro signo muy característico son las manchas de Koplik, unas señales blanquecinas que se presentan en la cavidad bucal. En los casos más severos, la patología puede cursar con encefalitis (inflamación del encéfalo, que es la zona que agrupa a los órganos cerebrales que forman parte del sistema nervioso) y sarampión hemorrágico, pudiendo llegar a causar la muerte del paciente.

Autor/a: AY_PHOTO
Fuente: depositphotos.com
Para el Prof. Gil, las opiniones contrarias a la vacunación cambian cuando se ve a un niño morir por culpa del sarampión, y, en esta línea, rememora una frase pronunciada años atrás por el presidente de Médicos Sin Fronteras en España, José Antonio Bastos, cuando vino a decir que el debate abierto por los colectivos antivacunas era propio de unas “‘sociedades acomodadas que no habían visto morir a un niño de sarampión’”. Según Gil, “hay que creer en las vacunas” porque “la vacunación salva vidas”, tal y como lo avala, por ejemplo, el hecho de que la esperanza de vida en Occidente sea hoy en día “de 80 y tantos años”.
“España tiene el sarampión eliminado, no erradicado. Por tanto, podemos tener brotes… y los hay”, recuerda el catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, quien añade que tras la pandemia de COVID-19 saltaron todas las alarmas al constatarse que había bajado la tasa de cobertura de la segunda dosis del suero vacunal contra el sarampión. Para poder mantener eliminada esta infección, es necesario que la cobertura de la primera dosis de la vacuna triple vírica (rubeola, sarampión y paperas o parotiditis) alcance al menos el 95%. A este respecto, cabe destacar que, en todas las comunidades autónomas del territorio español, esta primera dosis, que se da a los 12 meses, llega al 98%.
En cuanto a la segunda administración de la vacuna -y también para poder garantizar la eliminación de la afección- se requiere tener una cobertura situada por encima del 90%. “Después de la pandemia, llegó a bajar a un 84%, pero los datos que se han recogido en 2024 han mostrado que, hasta ahora, en este momento, la segunda dosis se sitúa en el 94 y pico%; o sea, que tenemos una buena cobertura, y se han recuperado las coberturas que se habían perdido durante los primeros años de la pandemia. Estamos bien y mantenemos el nivel de eliminación de sarampión”, asegura Gil.
Este experto, asimismo, destaca la puesta en marcha, por parte del Ministerio de Sanidad de España, del Plan para la Eliminación del Sarampión y la Rubeola.
Informar con rigor para transformar la percepción
En un entorno cada vez más saturado de mensajes contradictorios, el periodismo de salud se convierte en una herramienta fundamental para garantizar que la información veraz llegue a la ciudadanía. La proliferación de falsas creencias en redes sociales ha desembocado en un serio problema, dado que la desinformación podría llegar a convertirse en un nuevo factor de riesgo para la salud pública. “Uno de los mayores retos que enfrentamos como periodistas es llegar a las audiencias más reacias utilizando un lenguaje adaptado, accesible, sin perder el rigor. No basta con mostrar datos, hay que saber llegar a aquellos ciudadanos que quieren escuchar otros argumentos”, señala Graziella Almendral, presidenta de la Asociación de Informadores ANIS.

(de izq. dcha): Maite Hernández, directora de Comunicación de Pfizer; Graziella Almendral, presidenta de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS); Prof. Ángel Gil, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública y director de la Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos; Isabel Jimeno, médico de familia del Centro de Salud Isla de Oza y responsable del Grupo de Vacunas de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), y Begoña Reyero, enfermera especialista EFyC (Enfermería Familiar y Comunitaria) en el Servicio Canario de Salud y presidenta de la Asociación Canaria de Enfermeros en Vacunas
Fuente: Pfizer / Atrevia
El papel de los medios de comunicación es clave para la contención de los bulos y la recuperación de la confianza ciudadana. No obstante, el problema no radica sólo en los medios tradicionales, sino en el uso irresponsable de las redes sociales, en las que la desinformación circula sin filtros. “Se necesita una ciudadanía crítica que sepa identificar las fuentes, cuestionar la procedencia de los contenidos y exigir transparencia. El principal recurso es la formación y especialización. Un periodista especializado detecta la desinformación y, sobre todo, pone en cuarentena aquella información que no puede contrastar a corto plazo”, sostiene Almendral.
“La ciencia necesita aliados que hagan frente a la desinformación. En Pfizer creemos que no basta con desarrollar soluciones innovadoras; es igual de importante saber comunicarlas. Sólo así se construye la confianza”, concluye Maite Hernández, directora de Comunicación de la compañía Pfizer.