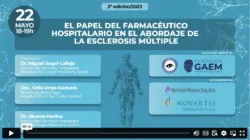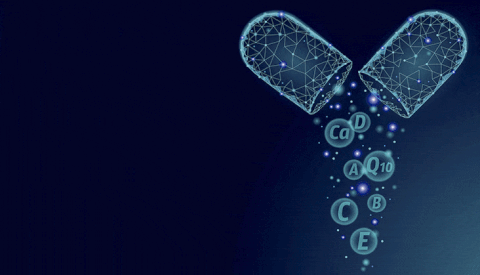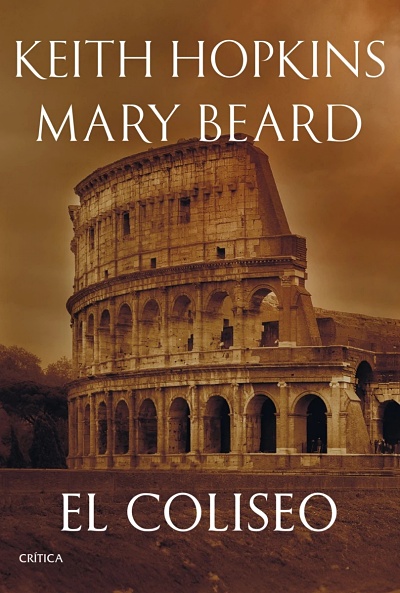
Fuente: Crítica
Mary Beard y Keith Hopkins, autores del libro ‘El Coliseo’ (Crítica): Mary Beard es miembro de la Academia Británica y de la Academia Americana de Artes y Ciencias. Entre sus libros publicados se incluye ‘El triunfo romano’ (2008); ‘Pompeya’ (2009); ‘La herencia viva de los clásicos’ (2013); ‘SPQR. Una historia de la antigua Roma’ (2016); ‘Mujeres y poder’ (2018); ‘La civilización en la mirada’ (2019), ‘Doce césares’ (2021) y ‘Emperador de Roma’ (2023)
Keith Hopkins fue profesor de Historia Antigua en la Universidad de Cambridge y vicerrector del King’s College (Gran Bretaña). Considerado uno de los historiadores que con más vehemencia reinterpretó la historia y cultura romana de los últimos cincuenta años, es autor de ‘Conquistadores y esclavos’ (1978), ‘Death and Renewal’ (1983) y ‘Un mundo lleno de dioses (1999)’. Falleció en 2004.
Redacción Farmacosalud.com
«Cualquier visitante se sentirá sin duda maravillado por la imponente envergadura de los muros externos, pero cuando cruzan el umbral, hacen cola para comprar la entrada y se asoman a la arena, se encuentran frente a lo que, en el mejor de los casos, parece una confusa masa de mampostería, y en el peor, un derruido amasijo de piedras y escombros. De hecho, apenas hay superficie en la arena para caminar. Lo que quedó a la vista en el centro del Coliseo después de los trabajos arqueológicos de finales del siglo XIX y comienzos del XX es un entramado de muros de cimentación y soportes para la maquinaria que subía a los animales a la arena para enfrentarse a la impaciente multitud.
Ha desaparecido la tierra que antes lo cubría todo y permitía al visitante victoriano deambular a su aire. En su lugar, e instalada recientemente (porque durante gran parte del siglo XX el centro del Coliseo era un enorme agujero), hay una pequeña sección de suelo de madera, conforme a lo que se creía que había sido el original romano»… es lo que hay, vienen a decir Mary Beard y Keith Hopkins, los autores del libro ‘El Coliseo’, en cuyas páginas se incluyen las palabras referenciadas.
Este colosal anfiteatro de la Antigua Roma fue inaugurado en el año 80 d.C. y hacía las delicias de los romanos sedientos de sangre. La monumentalidad de sus muros sólo era comparable -por su magnitud- con la crueldad que desprendía como catedral de la muerte, pues se invitaba a los ciudadanos, 50.000 a la vez, a presenciar juegos gladiatorios cargados de vísceras y mutilaciones varias, entre otras lindezas de la época.
Gladiadores sin antecedentes penales
No obstante, ‘quien tuvo, retuvo’, según se mire: «la domesticación es también lo que impulsa la dinámica industria turística que ha crecido en las aceras del exterior del Coliseo, donde -previo pago- los visitantes consiguen fotografías con fornidos jóvenes italianos disfrazados de gladiadores cum centuriones romanos. Se intensificó tanto este negocio que, hace algunos años, estalló una disputa territorial entre los ‘gladiadores’, que peleaban por los mejores puestos. En consecuencia, hoy tienen que estar acreditados: hay un máximo de cincuenta licencias, que pueden solicitarlas quienes no tengan antecedentes penales, y solo está permitido llevar armas de juguete», se lee en el libro.
¿Y qué puede decirse acerca de los gustos…? Pues que, sobre gustos, no hay nada escrito. O sea, que los hay para todos los gustos -y valga la semirredundancia-, porque hay quien en ocasiones no comulga con la mayoría. «Son muy pocos los visitantes que no han quedado admirados por el inmenso tamaño del Coliseo. (Irónicamente, el hombre al que el edificio debe gran parte de su fama en la cultura popular moderna, Ridley Scott, el director de ‘Gladiator’, es uno de los pocos que no quedaron impresionados; dicen que lo encontró más bien ‘pequeño’ y que prefirió una maqueta construida en Malta y mejorada digitalmente)», revela la obra de Beard y Hopkins.
Fragmento de la película ‘Gladiator’
Un edificio para todo
Actualmente, el famoso anfiteatro recibe la visita de dos millones de personas al año. Anteriormente, el Coliseo había sido fortaleza, almacén, iglesia e incluso fábrica de pegamento, y, por supuesto, en sus orígenes, escenario de los consabidos espectáculos de la Antigua Roma. Con el libro 'El Coliseo', dos destacados historiadores clásicos -Beard y Hopkins- se ocupan de relatar la historia del imponente edificio repasando los pormenores de su construcción y su uso como espacio destinado a entrenamientos y peleas de gladiadores y también celebración de otros eventos, al tiempo que dan fe de todo aquello que rodeaba al público que comparecía en sus gradas y los emperadores que organizaban los juegos, sin olvidar a los críticos de estos últimos. Un tratado que no deja nada en el tintero y que, tal y como se ha apuntado anteriormente, revisa concienzudamente la transformación del Coliseo en fortaleza, almacén, iglesia y fábrica de pegamento, hasta llegar al contemporáneo estatus de monumento dedicado a despertar admiraciones entre turistas y otros visitantes.
«La seductora atracción del Coliseo todavía depende, en parte, del escalofrío que producen la sangre y la violencia. Lo que explica el poder que tiene en la cultura popular y la emoción (a pesar de las aglomeraciones, el calor y una masa confusa de mampostería) de la visita es la combinación de lo peligroso y lo seguro, de lo divertido y de lo francamente repugnante. Sin embargo, hay una cierta sensación de transgresión en la paradoja de sentir placer al visitar el emplazamiento en el que los romanos disfrutaban de una matanza en masa patrocinada por el estado; y -por lo menos para los más reflexivos- al preguntarse dónde empiezan, o dónde terminan, las similitudes entre nosotros y los romanos».
La guerra mundial de los romanos
Por otro lado, Giusto Traina, historiador italiano, profesor de historia romana en la Universidad de París Sorbona-París IV y miembro de alto rango del Instituto Universitario de Francia, es el autor del libro ‘La guerra mundial de los romanos. Del asesinato de Julio César a la muerte de Marco Antonio y Cleopatra' (44-30 a. C.) [Crítica].
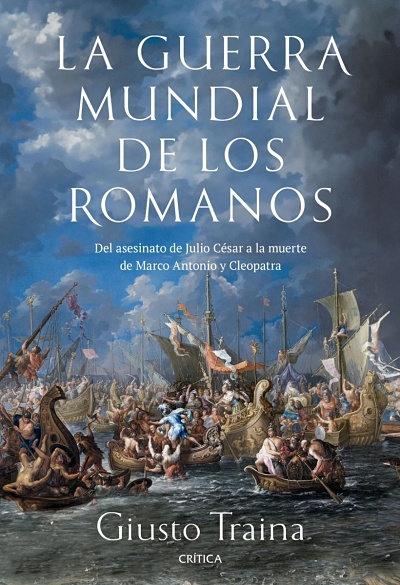
Fuente: Crítica
El período entre el asesinato de Julio César y los suicidios de Marco Antonio y Cleopatra estuvo plagado de una sucesión de guerras civiles que, mezcladas o combinadas con conflictos en otros escenarios europeos y asiáticos, se puede considerar que dieron lugar a una guerra mundial. El fin de la República fue, desde el punto de vista de las fuentes romanas, un largo siglo marcado por guerras civiles: Mario contra Sila, César contra Pompeyo y Octaviano (Octavio) contra Marco Antonio. Conflictos bélicos que podrían parecer sólo ajustes de cuentas entre facciones romanas, interrumpidas por campañas contra bárbaros o rebeldes, pero que, en realidad, fueron algo mucho más complejo.
Desde Hispania hasta Mesopotamia, la perspectiva se volvió global. Porque ante esta expansión, bereberes, hispanos, galos, griegos, tracios y armenios ocuparon la primera fila del escenario en el que se dirimían las trágicas disputas romanas de las que dependía su destino, por lo que fueron más que peones en el tablero del Imperio romano. Junto a Octaviano o Antonio, hubo extranjeros menos conocidos que Cleopatra implicados en el Gran Juego entre Roma, los partos y los demás pueblos vecinos: el moro Bogud, el cilicio Tarcondimoto y el armenio Atravasdes, que influyeron en la política interna republicana.
En relación al magnicidio del dictador Julio César, en el que participó el político Bruto, y la designación de Octavio* como heredero de César en lo que fue la antesala de la posterior constitución de la alianza militar conocida como el Segundo Triunvirato, conformada por el propio Octavio, Marco Antonio y Lépido, Traina escribe: «Bruto, dos años menor que Casio, tenía una actitud mucho menos marcial (se impone una precisión. Aunque César, mientras estaba siendo apuñalado, le dijera en griego: ‘¿También tú, hijo mío?’, no era su padre. Sin embargo, sentía por él un gran afecto, sobre todo porque mantenía una relación amorosa con su madre, Servilia, cuando Bruto era ya adolescente). En el 53, Bruto había sido cuestor en Cilicia, donde se había distinguido por operaciones económicas un tanto informales; en el 48, había combatido en Farsalia bajo el mando de Pompeyo, pero tras la derrota había obtenido el perdón de César. En el 47, había acompañado a César en sus campañas diplomáticas en Asia y, en el 46, había gobernado la Galia Cisalpina. Finalmente, en el 44, Bruto y Casio obtuvieron provincias: el primero consiguió Creta, con el título de procónsul, el segundo la Cirenaica.
En resumen, Octavio no estaba preparado para recoger el legado político de César. Pese a que el objetivo principal era vengar la muerte del dictador, también había que neutralizar a los potenciales rivales, empezando por el cónsul Marco Antonio, que había sabido aprovechar la oportunidad del funeral del dictador al que Octavio no había podido asistir. Sin embargo, poco importaba, porque el testamento de César ya se había abierto y los romanos habían sido informados de que el dictador lo había adoptado y le había legado gran parte de su patrimonio. Pero la situación se transformaba, y con razón. El carisma de Marco Antonio dependía sobre todo de su gestión de la herencia de César.
Ahora bien, la entrada en escena del joven lo trastocó todo. No solo reclamó la herencia de su padre, sino que estaba dispuesto a rebajar el papel del cónsul. Al principio, Antonio trató de obstaculizar y reprimir los intentos de Octavio, que, por medio de espectáculos y repartos de dinero, procuraba hacerse con los favores del pueblo. Retrasó las operaciones testamentarias que habrían permitido a este último repartir el patrimonio tan codiciado. Además, conservó los documentos del dictador como si tuviera intención de hacerse pasar por el verdadero sucesor de César».
*Posteriormente, Octavio pasaría a llamarse Augusto, convertido ya en el primer emperador romano