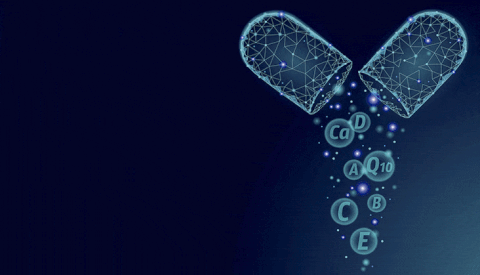Mary Beard
Fuente: Crítica
Mary Beard, autora del libro ‘Emperador de Roma’ (Crítica): Mary Beard es catedrática de Clásicas en el Newnham College, Cambridge. Es editora en The Times Literary Supplement y autora del blog ‘A Don´s Life’, y también es miembro de la Academia Británica y de la Academia Americana de Artes y Ciencias. Entre sus libros publicados se incluye ‘El triunfo romano’ (2008); ‘Pompeya’ (2009), ganador del Premio Wolfson; ‘La herencia viva de los clásicos’ (2013); ‘SPQR. Una historia de la antigua Roma’’ (2016); Mujeres y poder’ (2018); ‘La civilización en la mirada’ (2019) y ‘Doce césares’ (2021), todos ellos publicados en Crítica. Fue galardonada con el premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales en 2016.
Redacción Farmacosalud.com
Si bien hay vivencias, obligaciones y hábitos asociados a los emperadores romanos que el gran público ya conoce, nunca está de más dar detalles domésticos y cotidianos que enriquezcan el mito que envuelve a estos mandamases de la Antigüedad. Mary Beard, con su libro ‘Emperador de Roma’, se ocupa de todo ello, pero también de descubrir facetas sorprendentes y desconocidas de la vida de los Césares, como la sospecha de que hubiera esclavos y exesclavos que fueran los que en realidad cortaban el bacalao ante las narices de algún que otro emperador, o que hubiera algún César con fama de ser aficionado a jugar con productos de procedencia gastrointestinal. Así pues, Beard abre la verja de la Antigua Roma y logra que el lector se cuele hasta el hogar e incluso hasta el mismísimo corazón de los emperadores… ¡Ave César, los que van a conocerte de verdad te saludan!
Castigado por apoyar a los bomberos
En la Antigua Roma tener poder político era una profesión de riesgo, y poco importaba si quien representaba a la autoridad era el emperador o bien un senador. Había derramamiento de sangre por cada rincón de palacio y las estatuas de los pasillos, si hubieran podido hablar, habrían colapsado de información las páginas de Sucesos. Así viene a decirlo Beard en su nueva obra: «En los momentos más extremos, hubo derramamiento de sangre en ambos bandos. Se conspiraba contra los emperadores y estos morían asesinados. Los escuadrones de la muerte de palacio eliminaban -o forzaban al suicidio, que era más propio de los romanos- a los senadores molestos o supuestamente desleales. Los llamados ‘juicios por traición’ acababan condenando a muerte a senadores por delitos que, vistos retrospectivamente, resultaban triviales (críticas ocasionales al emperador, daños a una estatua imperial, y cosas semejantes).
Teniendo en cuenta que los fiscales eran senadores, y que el jurado era el propio Senado, resulta difícil no sospechar que a veces había viejos ajustes de cuentas entre los propios senadores, o que los ultraconservadores actuaban movidos por el deseo de hacer el trabajo sucio del emperador.
Pero no siempre era así. El propio Augusto estuvo probablemente detrás de la ejecución de un rico senador que se había ganado el apoyo popular fundando la primera brigada de bomberos semiprofesional de la ciudad: esto apunta a la precariedad de los servicios públicos y a la inquietud del emperador ante la posibilidad de que potenciales rivales explotasen su popularidad entre el pueblo».
No se podía ni mear tranquilo
El momento de la sucesión imperial era otro de los trances cargados de grandes peligros. Aquello era el summum del riesgo, incluso en momentos de cierta intimidad, como la posibilidad de que el César pudiera ver teñidas de rojo sus propias aguas menores en el instante de proceder a evacuarlas… «Después de la muerte de Augusto, durante los siguientes doscientos años más o menos y durante las dos docenas siguientes de emperadores, el traspaso de poder fue casi siempre controvertido y peligroso, y a veces homicida, desde el famoso plato de setas envenenadas, supuestamente servido al emperador Claudio en el año 54 e. c. por su esposa, Agripina, hasta el humillante final de Caracalla en el año 217, atacado por un asesino mientras orinaba», escribe Beard.
En los asuntos del comer, puede que la dieta mediterránea sea muy beneficiosa para la salud y todo eso, pero es que, en la Antigua Roma, dedicarse a los placeres de la mesa, por más que la dieta consumida fuera sana -en aquella ciudad mediterránea tal régimen alimenticio era factible-, podía ser motivo de perdición en determinadas circunstancias. «La imagen de la cena imperial estaba unida de modo indeleble a la idea de alto riesgo. Era casi el típico escenario romano para los asesinatos como lo es la casa de campo británica en la ficción moderna (puñales en la biblioteca, etc.), tanto si era Claudio el que moría a causa de un plato de setas manipuladas, como si era Lucio Vero el que era despachado con ostras envenenadas. De ahí que existieran grupos de ‘catadores’. Estos protegían al emperador y a su familia más íntima de la amenaza de envenenamiento, pero al mismo tiempo recordaban a los demás comensales que, si no estaban atentos, lo que ingerían podía matarlos». Desde luego, se curaban en salud, esos precavidos y al mismo tiempo iluminados catadores...
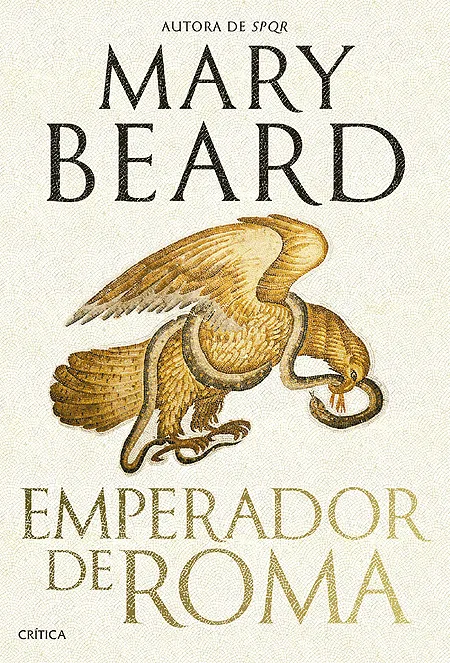
Fuente: Crítica
Y, desde el punto de vista de los lectores, y una vez ya curados de espantos -aunque, a decir verdad, no es del todo así, como comprobarán acto seguido-, lo de esta comida es una mierda (como todo el mundo ha pronunciado alguna vez en su vida) adquiría toda su magnitud con graciosillos muy poco graciosos como el presuntamente escatológico Cómodo: «Dichos catadores apuntalaban una cultura de la sospecha. Esto en ocasiones adquiere un tono ligeramente cómico. Cómodo, por ejemplo, tenía fama de introducir excrementos humanos en algunos de los platos más caros (no era una maniobra mortal, aunque no resultaba nada divertida para los comensales)». Ya ven, había aguas menores que podían resultar letales y, en cambio, las mayores sólo alcanzaban a convertirse en un chiste de muy mal gusto (y nunca mejor dicho lo del ‘mal gusto’).
Un esclavo tratado como un dios
«Pero también había quien pensaba que algunos emperadores podían estar bajo el puño de sus propios esclavos y exesclavos. Plinio, en su Panegírico, dirigiendo la mirada a los predecesores de Trajano (y advirtiendo de refilón a Trajano), resumió esta idea de forma tajante: “La mayoría de los emperadores, aunque dueños de sus ciudadanos súbditos, fueron esclavos de sus exesclavos. [...] El principal indicio de un emperador sin poder son los poderosos libertos”. En efecto, esta idea era un axioma a la hora de definir a los gobernantes de Roma. [...] Sin embargo, todo emperador que estuviera dominado por sus esclavos era automáticamente definido como un ‘mal’ gobernante, al margen de si esa acusación era cierta o no. No era simplemente que el palacio fuera una sociedad de esclavos. La esclavitud proporcionaba una manera de entender, cuestionar o criticar el poder del emperador», según se lee en el libro.
«También eran esclavos algunos de los que compartían, o estaban obligados a compartir, la cama del emperador. El más famoso de todos fue el amante de Adriano, Antínoo, el joven esclavo que se ahogó en el Nilo antes de cumplir los veinte años. Aquí, el problema no residía en que, al emparejarse con Antínoo, el emperador estuviera siendo infiel a su esposa (a la mayoría de la élite romana le habría parecido muy raro que un hombre casado, tanto si era el emperador como si no, fuera sexualmente fiel). Tampoco la relación con personas del mismo sexo se consideraba algo espinoso (en el caso de un hombre, ser la pareja sexual activa de un joven de estatus social inferior estaba bien visto).
El problema era el desmedido desconsuelo de Adriano -casi afeminado, en opinión de algunos- por la muerte de Antínoo. Trató al muchacho como a un dios, fundó ciudades enteras en su honor (Antinoópolis, ‘ciudad de Antínoo’) e inundó el mundo con sus estatuas, más allá de las conmemoraciones en Tívoli. Y cuando digo inundó, quiero decir exactamente eso: se han conservado más estatuas de Antínoo que de cualquier otro miembro de la familia imperial de todos los tiempos, aparte de Augusto y del propio Adriano. Esta era otra muestra de cómo un emperador podía quedar esclavizado por un esclavo».
Nerón, el terror de los escenarios… y no por una cuestión de calidad artística
De todos es conocida la afición de los romanos de aquellas épocas por ver combates a muerte en la arena, con los gladiadores como cabezas de cartel. Como no podía ser otro modo, el César era una de las grandes estrellas de tan macabro espectáculo, aunque no precisamente por demostrar su valor batiéndose en duelo con aquellos luchadores, sino por decidir con un simple gesto la suerte de los que eran derrotados.
«Los gladiadores solían ser esclavos o criminales convictos que habían sido sentenciados a luchar como castigo. Incluso los que eran voluntarios libres perdían algunos de sus privilegios y derechos de ciudadanía cuando se inscribían. [...] El castigo de la pena capital tenía lugar en los intermedios del programa, entre las luchas de gladiadores y las cazas de animales (posteriormente también se incluiría el martirio de los cristianos en la arena). […] Y presidiéndolo todo estaba el emperador. Era el empresario y el principal coreógrafo, aunque probablemente el verdadero trabajo lo realizaban centenares de esclavos de palacio (¿a qué lado de la barrera sentían que pertenecían?). Él era quien lo pagaba todo, y su poder absoluto estaba a la vista, pues era el árbitro final que decidía si el gladiador derrotado debía vivir o morir».
«Por un lado, los gladiadores eran oficialmente seres despreciados, marginados, privados de sus derechos y víctimas de la violencia de Estado. Por el otro, alimentaban las referencias culturales de los romanos. La figura del luchador en la arena fue a veces utilizada por los autores romanos como símbolo de arrojo frente a la muerte, como metáfora de las disputas morales del filósofo y como símbolo de la potencia sexual masculina (en latín, gladiator significaba literalmente ‘luchador con gladio’; y gladius significaba tanto ‘espada’ como, coloquialmente, ‘pene’). La madre de Cómodo, Faustina, no fue la única dama de la élite romana acusada de tener un romance con un gladiador. Esto era casi un cliché».
Un fragmento de la teleserie ‘Spartacus’
Luego están los emperadores, como el famoso Nerón, poseídos por ínfulas artísticas. Pero es que Nerón, además, por su condición de supuesto gafe hoy en día podría ser, perfectamente, el terror de cualquier jugador que estuviera apostando en un casino. De entrada, el Gran Incendio que asoló Roma tuvo lugar cuando él reinaba -algunos historiadores aseguran incluso que estuvo tocando la lira mientras la ciudad se consumía en llamas-. Pero hay más, porque su debut ante el respetable estuvo marcado por la desgracia: «Nerón empezó a actuar ante el público, primero en Nápoles, donde se produjo una situación de mal agüero, pues el teatro se desplomó por completo tras su aparición, y después en la propia Roma, donde actuó en recitales (no como miembro del reparto habitual, sino como intérprete en solitario con un pequeño grupo de comparsas), cantando y tocando la lira. Hay numerosas anécdotas curiosas y pintorescas sobre sus actuaciones y ambiciones teatrales. Asumió algunos papeles extravagantes, encarnando tanto a hombres como a mujeres. Entre ellos destaca su interpretación de ‘El parto de Cánace’ (Cánace era una ‘heroína’ mitológica griega que dio a luz al hijo de su hermano y después se suicidó)», sostiene Beard.
‘Emperador de Roma’ sigue de cerca los pasos de los grandes gobernantes romanos en palacio y en las carreras del circo, en sus viajes e, incluso, de camino hacia el cielo; nos presenta a sus esposas y amantes, a sus rivales y súbditos, a los bufones y soldados de la corte y a la gente corriente que les entregaban cartas de súplica. ‘Emperador de Roma’ es, pues, uno de los libros históricos imprescindibles para cualquier fanático de la Antigüedad, y también para todo aquel que sienta que ha llegado el momento de dejarse atrapar por el magnetismo de las civilizaciones pretéritas.